Dicen que los cocineros son los nuevos rock stars, que el hedonismo exacerbado de los tiempos que corren los ha convertido en el último modelo aspiracional. Expertos en pequeños placeres burgueses, nos garantizan que saben los qué, los cuándo y los cómo del buen vivir.
Desde la televisión, sus libros y sus clases de cocina nos evangelizan sobre la superioridad moral del rabanito crudo frente al snack envasado, las ventajas comparativas del pan multicereal ante los bizcochitos de grasa, lo que constituye el imperativo irrenunciable de la comida estacional.
Pero es lejos de las audiencias devotas de la cultura gourmet donde su misión pedagógica se pone más en juego. El mayor desafío es en un terreno libre de artificios mediáticos. Es con sus chicos, en sus propias casas, donde su dimensión humana cobra el primer plano y se igualan al resto de los mortales. ¿Qué comen los hijos de los chefs? Si consiguen educar sibaritas precoces, entusiastas de las hojas verdes o meros devoradores de salchichas con puré depende de una receta íntima y cotidiana que merece ser compartida.
Crianza Detox. “Mamá, ¿qué es el delivery?”. La pregunta improbable por parte de cualquier chico de clase media urbana sale de la boca de Benjamín, el hijo de 8 años de Juliana López May.
Que el niño haya sido criado en un barrio privado de Tigre no justifica tanto esa duda como las banderas culinarias que hace años levanta su madre. La revalorización de los sabores saludables que tanto ha predicado en sus libros y programas de TV exige una heladera limpia de imanes y repleta de frutas, verduras, jugos y licuados.
“Los cuido un montón para que no estén comiendo cosas calóricas todo el tiempo. Presto atención a las cantidades, a variar la dieta. En el plato siempre hay mucho verde, una proteína y un hidrato. Comemos normal y sencillo, como en cualquier casa”, lanza López May. Pero el licuado multifruta endulzado con miel, la focaccia con hierbas, las mermeladas y las galletas orgánicas que hay servidos en la mesa para una merienda casual “como la de todos los días” exceden bastante los parámetros de lo habitual en un hogar promedio. Los chicos lo saben: “En lo de mis amigos te dan más golosinas, podés tomar Coca”, compara Segundo, de 6 años. Alguna vez Benjamín, que todos los días lleva al colegio sandwiches de pan pita y cereales sin gluten, reclamó viandas “más comunes” –es decir papas fritas, galletitas y demás exponentes de la comida chatarra– para no desentonar entre sus compañeros.
El exceso de azúcar y de harinas blancas está estrictamente prohibido en casa de López May. “No les compro golosinas, nunca tengo gaseosas y tampoco los llevo a comer a cadenas de fast food. Hago excepciones porque no quiero quiero criar androides pero tampoco que mis hijos se alimenten a basura”, declara la cocinera.
Su peor pesadilla hasta hace algunos años era esa apoteosis de la malnutrición que suelen ser los cumpleaños infantiles: “Son terribles las porquerías que se comen. Antes era mucho más obsesiva y sufría un montón. Ahora dije: luz verde, está permitido, es un día especial. Al principio ellos se desesperaban por devorar todo lo que no les doy pero ya pasó, hoy lo toman con más naturalidad”.
En esta casa el desayuno no se negocia, las cuatro comidas diarias son ley y a base de alimentos orgánicos de la propia huerta o de proveedores estrictamente seleccionados por el criterio experto de López May. Sin embargo, para ella el verdadero campo de batalla de toda familia contemporánea no está sobre la mesa, sino a su alrededor. “A veces en los restaurantes veo cuatro adultos comiendo con la mirada fija en el celular y el chico con un Ipad. Eso me espanta más que tomarme un helado todos los días. Estamos enviciados en ver quién te mandó un Whatsapp o un mail que no tienen ninguna urgencia. Los padres no miden el daño que les hacen a sus hijos dejándolos todo el tiempo con una pantalla enfrente. Hay que recuperar los valores de antes, el diálogo en las comidas, la comunicación”, advierte esta madre de la vieja escuela.
Cosa de hombres. Francis, de 8 años, juega a la Playstation. A unos pocos metros, Lars, que anda por los doce, le tira unas cuantas piñas a papá, que se calzó los guantes de boxeo en su gimnasio doméstico. Desde el balcón aterrazado del loft, Hans, el hermano mayor, los contempla en silencio, sin descuidar el fuego. Lo que podría ser la escena de una película noreuropea que pretende dar cuenta de los rasgos viriles de su idiosincrasia es en realidad la previa a una comida informal en casa del chef Christian Petersen.
Los martes, los jueves y un fin de semana de por medio se da cita esta manada carnívora a la que se suelen sumar amigos, como Delfín, de 13, precoz entusiasta del estilo de vida a la Petersen. “No soy fundamentalista del cous cous y las verduras grilladas. Esas cosas las comen con la mamá, conmigo cenan lo mismo que yo”, decreta el líder de este clan varonil.
Esto implica mucha comida traída de algunos de sus restaurantes –el de la Rural, el del Jockey Club o el del Club Náutico San Isidro– y cada tanto unas pastas amasadas con su hijo Lars o unos lomos asados en la Imperial kamado, un milenario horno japonés que también funciona como parrilla.
“Tenemos platos fijos: milanesas con puré, ñoquis, tartas con ensalada y la variable de ajuste son los fideos con manteca y queso. Es lo mismo que se comió toda la vida en las casas. Algo muy del hombre, nada de pastel de calabaza. Me gustaría que comieran más verduras pero no es el caso”, se sincera.
Si bien el exotismo gourmet es una materia pendiente, lo cierto es que Petersen puede jactarse de la precisión del paladar de sus hijos. “Saben cuándo algo está bien hecho y también saben cuándo no. Si tiene demasiada grasa, demasiada sal o no está en su justo punto de cocción lo detectan fácilmente. Es parte de nuestra cultura restaurateur”, se enorgullece.
El protocolo y las reglas estrictas aquí no corren. Una picada mirando fútbol es una cena tan válida como una comida de cuatro pasos sentados en el comedor. Una casa en la que a nadie se le ocurriría interrumpir un torneo de Playstation porque “la comida está en la mesa”, donde hay gaseosas en lata a disposición y meriendas generosas en tostados, sándwiches y chipás a cargo de Lucy –responsable de la logística doméstica– tiene asistencia perfecta de amigos asegurada.
“El otro día cayeron quince a cenar y con los más chicos hicimos cincuenta milanesas, doble empanado, nuestra marca registrada”, cuenta Christian.
Aunque por ahora ninguno muestra especial interés por la gastronomía, Hans ya se probó en el rubro atendiendo el food truck que su papá y sus tíos, Roberto y Lucas, montaron en el festival Lollapalooza. A Christian le gustaría que su hijo se dedicara a algo ajeno al negocio del clan. Lo desarrolla: “Es que te demanda mucho, el típico almuerzo familiar de los domingos en mi familia nunca existió porque siempre estábamos trabajando. Incluso ahora que nos va mejor y tenemos más tiempo libre no somos de juntarnos tanto. Pero esa es nuestra sangre danesa y alemana que es más fría. No somos italianos, esa es la cuestión”.
Misión cumplida. El personaje de la rubia linda y desbocada, más cercano a la vecina de barrio promedio que a la aristocracia cool de la gastronomía local, la popularizó en la televisión de aire. Basta cruzar la puerta de su casa en General Rodríguez para comprobar que la creación mediática no es tal.
“Perdonen, ¡esto es un caos!”, vocifera Jimena Monteverde mientras sortea obstáculos varios y, desde luego, se ríe de sí misma. Victorio, de 22 años, y Amparo, de 19, funcionan como el contrapunto sosegado de esta progenitora inusualmente joven y enérgica. Que él haya estudiado cocina durante un año y ella curse el segundo de Ingeniería Industrial en Alimentos evidencia la influencia materna.
A la hora de sentarse a la mesa los chicos no sólo obedecieron la bajada de línea de Monteverde sino que la radicalizaron. “Casi no comen carne, por ejemplo, el jamón nunca les gustó. Amparo ya descartó totalmente las harinas blancas de su dieta. Quieren todo casero, acá no se toman gaseosas, solamente agua. Salieron todo lo contrario a mí, ¡son demasiado sanos estos chicos!”, dice Monteverde, alguien que se confiesa incapaz de renunciar a las delicias de un asado o a una medialuna de manteca. Las milanesas de berenjena a la napolitana, las hamburguesas de calabaza o el arroz yamaní y las ensaladas de todos los tipos y colores son el plato corriente en esta casa.
Pero no siempre fue así. Monteverde tiene su propia teoría evolutiva del paladar infantil y sus trucos para encarar cada etapa. “De chiquitos les daba de todo: espinaca, brócoli… Pero después empiezan a elegir y se dan cuenta de que prefieren las papas fritas, las milanesas, las hamburguesas, las empanadas, lo que nos gusta a todos. Sin embargo, no hay que desesperar, basta con variar un poco la dieta o camuflar la verdura en un buñuelo, por ejemplo. Eso dura hasta los doce años más o menos y después vuelven a comer más verde otra vez”, asegura.
Hoy, Victorio es el que toma la posta en la cocina cuando Jimena no tiene ganas de hacer la cena y hace un año fue impulsor de la huerta doméstica donde crece zapallo, tomate, lechuga, rúcula, zanahoria, entre muchas otras frutas y verduras. También es amo y señor del compost, el fertilizante casero de residuos orgánicos, porque lo que se suele poner un tanto imperativo cuando su madre no separa los desechos como se debe.
“En Australia terminarías presa por esto, mamá”, le advierte. Amparo, acreditada por sus estudios y por su manía de examinar con precisión científica todas las etiquetas de los productos alimenticios, es la encargada de hacer las compras.
“Como a los dos les gusta el tema, la idea es poner en algún momento una empresa de alimentos saludables para chicos. Porque siempre me preocupó lo mal que comen los nenes en el colegio y el poco tiempo que tienen las madres para dedicarse a eso. La idea es producir viandas sanas y frescas, que se vendan en el supermercado lista para que las mamás les manden a los chicos”, anticipa Monteverde, convencida de que en su casa “hay equipo” y con el aval de su propia experiencia de satisfacción garantizada.
(Clarín)




 WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
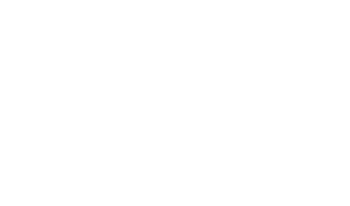 WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM
WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM