Desde que me diagnosticaron cáncer de cerebro a los 15 años, las probabilidades de supervivencia han estado en mi contra. Cada cumpleaños fue precedido por un momento de pavor, igual que una triste mañana en Seattle, tres semanas antes de que cumpliera 50 años. El año pasado BBC News había publicado una historia sobre mi travesía de salud cuando era adolescente y mi correo se llenó de mensajes sobre las calamidades que superé.
La mayoría de los mensajes fueron de felicitación. Algunos alabaron a Dios por mi supervivencia y esperaban que yo también hubiera encontrado la fe. Uno que recibí hace unos dos meses carecía del mismo optimismo de los demás. Era de un neuropatólogo, Karl Schwarz, cuyo trabajo se centró en parte en los astrocitomas anaplásicos, el tejido canceroso que encontraron en mi cerebro cuando era adolescente. Dijo que en sus 38 años de carrera, se había encontrado con sólo tres pacientes que habían “sobrevivido mucho más allá de la sombría esperanza de vida del diagnóstico; tras investigar, en dos de ellos el diagnóstico fue erróneo“.
Terminó su correo electrónico, cuyo idioma me pareció algo raro, con una invitación a charlar por teléfono. Le respondí que pronto me pondría en contacto.
Esa semana, antes de llamar a Schwarz, tuve un ataque. Los míos se clasifican como ataques parciales simples, lo que significa que durante unos segundos pierdo la capacidad de formar palabras o comprender el habla. Mi capacidad para crear nuevos recuerdos también se ve temporalmente interrumpida, por lo que es un mal momento para tratar de tener una conversación significativa. Me contuve para hacer la llamada.
Hablamos la semana siguiente. Con acento de Europa del este, dijo: “Después de la demora, no esperaba que se produjera esta llamada”. Parecía irritado. Esperé. “Me sentí obligado a acercarme porque es tan inusual que hayas sobrevivido al astrocitoma anaplásico”.
“Así me dijeron”. Había visto a decenas de neurólogos a lo largo de los años en algunas de las mejores instituciones médicas de ambas costas de Estados Unidos. Todos habían dicho esencialmente lo mismo. La esperanza de vida media de un tumor cerebral como el mío era de dos a tres años.
“Y a pesar de que esto es extraordinario, ¿cree usted que es lo que ha logrado sobrevivir?”.
Eché mi cabeza hacia atrás. “¿Discúlpame?”.
“Te estoy preguntando”.
Estaba a punto de colgar. “¿Qué me estás preguntando exactamente?” Yo dije.
“Lo siento. Quizás no lo tengo claro. El inglés no es mi primer idioma “. El pauso. “¿Puedo compartir una historia contigo?”.
Suspiré y puse los ojos en blanco. “Cuéntame tu historia”.
Habló de un caso resuelto antes del juicio en el que fue contratado como testigo experto en nombre de una demandante, argumentando que los médicos habían diagnosticado erróneamente a su hermano. El hombre, un profesor de informática en Boston, tuvo una convulsión que lo llevó al descubrimiento de un tumor. Se estudió el tejido. Se hizo un diagnóstico de cáncer. Le dijeron que no sobreviviría un año y medio, incluso con la intensa radiación a la que había optado por someterse. El tratamiento dañó permanentemente su cerebro, pero estaba vivo cuatro años después, lo que llevó a una revisión del diagnóstico original. “Comparto esta historia porque su supervivencia de astrocitoma anaplásico es tan inusual, tan poco común, que el diagnóstico en sí mismo pide ser revisado”.
Hablamos durante casi dos horas. Necesitaba evaluar su credibilidad; sintió la necesidad de estar seguro de la mía. Intercambiamos preguntas. Las suyas habían sido personales, así que no dudé en hacer mi propio interrogatorio, comenzando por su origen familiar. Nació en el oeste de Rumania poco después de la Segunda Guerra Mundial en una familia germano-húngara, emigró a Israel cuando tenía 12 años y luego comenzó la escuela de medicina antes de continuar sus estudios y su carrera en los Estados Unidos. Ahora es un neuropatólogo jubilado con sede en Nueva Jersey.
Preguntó en profundidad sobre el accidente automovilístico que precedió al descubrimiento de mi tumor cerebral, los neuropatólogos involucrados en mi diagnóstico y las instalaciones médicas en California donde recibí tratamiento. Le respondí honestamente, mi irritación inicial había dado paso a una cautelosa curiosidad. Aunque no lo mencioné mientras hablábamos, me las había arreglado para extraer mis registros médicos de un archivador del sótano. “Veré si puedo encontrar esos registros”, le dije cuando nuestra conversación llegó a su fin.
“Estaría feliz de revisarlos”, dijo, su voz se había suavizado, “si lo encuentra útil”.
En el momento en que colgamos, me dejé caer en la silla de mi escritorio y cerré los ojos con fuerza. Recordé lo entusiasmado que parecía mi neurocirujano el día después de mi operación en 1986, cuando después de una breve conversación me pidió que me pusiera de pie, a pesar del tubo de drenaje en mi cabeza. “Tu equilibrio es normal. También lo es tu discurso. Te ves genial, chico. La cirugía salió muy bien“. Le pregunté si tenía cáncer. Dijo que todavía estaba esperando el informe de patología. “Tan pronto como me entere, te lo diré. Pero todo parece estar bien hasta ahora“.
Diez días después, mi niebla posquirúrgica se disipó. Habían quitado las grapas del lado izquierdo de mi cabeza. Me sentí más fuerte, con más confianza. Estaba ansioso por volver a casa.
Mi neurocirujano apareció esa tarde, con mis padres y mi hermano reunidos en mi habitación del hospital. Ella nos ahorró una pequeña charla. “Las células tumorales eran cancerosas”. Le pedí que fuera específica, que me dijera mis posibilidades. Fue entonces cuando dijo que el tumor era un astrocitoma anaplásico y que la tasa de supervivencia para este tipo y grado de células era baja. Se mordió el labio inferior después de decir eso. Estaba claro que ella no pensaba que yo lo lograría.
Abrí los ojos y volví al presente. En la mesa frente a mí, coloqué los registros detallados que mi madre había organizado y guardado tan cuidadosamente a lo largo de los años. Ella los había entregado cuando yo tenía 40 años y comenzaba a investigar en una memoria sobre mi experiencia con el cáncer. En un paquete estaba mi protocolo de tratamiento: radiación cerebral intensiva durante seis semanas, seguida de seis sesiones de medicamentos de quimioterapia que se administrarán durante el próximo año. Mi sistema inmunológico respondió mal a la quimioterapia, por lo que la terapia se prolongó durante seis meses más.
En otra sección estaban las notas escritas a mano de mi madre, con todos los detalles de mis conversaciones con los médicos grabados. Mi madre había sido reportera de la corte, por lo que sus notas eran más como transcripciones. Luego estaba el informe del hospital, incluido en una sección propia.
En varias páginas había una hoja de mi hospital local fechada el 9 de agosto de 1986, con el título PATOLOGÍA QUIRÚRGICA. En la parte inferior tenía el diagnóstico de "astrocitoma pilocítico ( espongioblastoma )”, un tumor benigno.
Un informe al día siguiente tuvo un cambio menor con esencialmente el mismo diagnóstico.
Luego encontré un tercer informe, fechado una semana después y que mencionaba la consulta con un neuropatólogo de una universidad de primer nivel. Tenía un diagnóstico completamente diferente, el único que había conocido: "Astrocitoma de alto grado, muy anaplásico“, un cáncer poco común y agresivo.
Mi mano voló a mi pecho. Durante varios segundos, me costó respirar.
Llamé a Schwarz. “Ha encontrado sus registros”, dijo. “Léame los informes de patología”.
Intervino en el momento en que terminé el primer informe. “Su diagnóstico, astrocitoma pilocítico, es un tumor benigno. ¿Por qué se sometió a radiación y quimioterapia?".
“Espera”, le dije. “Hay más”.
Leí el segundo informe, con fecha del 10 de agosto. “Eso es lo mismo”, dijo Schwarz. “Un tumor benigno. El médico simplemente ha agregado una categorización para el tipo de tumor. Todavía no es nada canceroso“.
“Hay un tercer informe”, dije, con la voz quebrada.
“Dígame”.
Se lo leí. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro. “Este es el diagnóstico completamente falso. No tuvo lugar en su hospital local. Alguien quería una segunda opinión de una institución respetada. Los hallazgos fueron enviados a esa persona. Pero en cualquier caso, estaba equivocado“.
No salieron palabras de mí. Sentí la necesidad de gritar y momentáneamente silencié mi teléfono. En cambio, vinieron las lágrimas.
Schwarz sintió que estaba sufriendo.
“Tu historia es importante”.
“¿Por qué?”.
“Cualquiera de los dos resultados es profundamente significativo. Si sobrevivió al astrocitoma anaplásico, entonces es el resultado de un milagro de proporciones bíblicas. Si se hizo un diagnóstico erróneo, que creo que es lo que sucedió, entonces el suyo es una advertencia importante. Los patólogos, como todos los demás, cometen errores“.
Sus palabras no me tranquilizaron. No estoy seguro de que nadie pudiera hacerlo. Le di las gracias y le dije que tenía que irme.
En las semanas transcurridas desde que Schwarz dio su diagnóstico, me he encontrado repitiéndolo varias veces al día. Acepté su oferta de proporcionar una revisión formal por escrito de mis informes de patología, con la esperanza de obtener una imagen más clara de lo que sucedió, cómo se pudo haber cometido un error. Los dos primeros informes, los que vinieron de patólogos en mi hospital local, proporcionaron evidencia concreta de que mi tumor era benigno. La opinión externa emitida en el tercer informe fue un retroceso absoluto y no ofreció ninguna prueba. “No puedo explicarlo”, escribió Schwarz. “Es una incongruencia completamente incongruente con todo lo que había ocurrido antes”.
Investigué si tenía motivos para emprender acciones legales contra los hospitales donde recibí tratamiento, incluido el que golpeó mi cerebro con radiación sin realizar su propia evaluación de si mi tumor era canceroso. Pero la fecha límite para una demanda por negligencia médica en California pasó hace más de tres décadas, y es probable que los deslizamientos de tejido que contienen la respuesta definitiva a si me diagnosticaron erróneamente ya no existan. Los tres patólogos que examinaron mi tumor e hicieron sus diagnósticos, dos estuvieron de acuerdo en que mi tumor era benigno y uno en desacuerdo con que era una forma agresiva de cáncer ya no están en la práctica.
Schwarz opina firmemente que el diagnóstico de cáncer fue incorrecto. Yo le creo. La mejor evidencia en apoyo de su argumento es el hecho de que estoy vivo. Las personas con astrocitomas anaplásicos no sobreviven mucho tiempo, ciertamente no 35 años. No soy un milagro médico. En cierto sentido, soy más un error.
“El cáncer nunca ha sido parte de tu historia”, me dijo Schwarz.
Pero ahí es donde se equivoca. El cáncer ha sido fundamental en mi historia. Si bien estoy seguro de que Schwarz tenía la intención de consolarme, sus palabras en cambio han abierto las compuertas a emociones profundas y dolorosas: sentimientos feroces de rabia seguidos de inundaciones de dolor.
Escribí una lista de las consecuencias del diagnóstico erróneo. La radiación cerebral dañó mi visión, mi audición y mis hormonas, y su efecto a largo plazo sobre el tejido cicatricial de mi cerebro posiblemente sea la razón por la que soy epiléptico. La quimioterapia dañó mi función pulmonar.
La casi certeza de mi muerte prematura me llenó de miedo, no solo hasta que superé las probabilidades, sino cada vez que tenía dolor de cabeza, cada vez que me metían en un tubo para otra resonancia magnética de precaución, esperando escuchar que Estoy despejado por un año o dos.
Mi diagnóstico causó estragos en cada miembro de mi familia nuclear, dañándolos, hiriéndolos, durante muchos años. Había tanto por lo que estar enojado. Tanto que lamentar.
En los últimos días ha aparecido una tercera emoción. Lenta, deliberadamente, se abre camino en el ensamblaje emocional que me domina. Durante 35 años temí que mi tumor volviera a aparecer, que el cáncer me matara. Se me está filtrando ahora, por primera vez, que el cáncer probablemente nunca lo fue. En esto, encuentro un mínimo de alivio.
Espero que crezca.
The Washington Post
Fotos: Jeff Henigson

 DE UNA
DE UNA
 Informe 16
Informe 16
 Informe 16
Informe 16
 Valor Agregado Agro
Valor Agregado Agro
 Informe 16
Informe 16
 WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
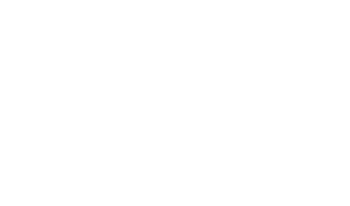 WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM
WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM