Cuando los grandes jugaban, el pibe miraba, sentado en un banquito o apoyado en el alambre. Si podía, peloteaba contra una pared hasta que terminaba el turno. No tenía suerte, no lo invitaban a jugar a pesar de que insistía, todas las semanas, cada vez que su viejo se juntaba con los compañeros del laburo a probar eso que todos probaban, pero que pocos sabían de qué se trataba.
En ese momento, cuando se apagaba el alfonsinismo y comenzaba el uno a uno, el pibe era demasiado pibe. Quería ser como Roberto Gattiker o Javier Maquirriain. Pero no jugaba. Cuando pudo hacerlo, su viejo ya no se juntaba con Aldo, el Negro y Guillín; sus amigos optaron por el fútbol y él, eligió el básquet. Tampoco ayudaban las condiciones de la cancha de pádel que se había convertido en un depósito de cajones de cerveza, botellas vacías de vino, mesas en desuso o estacionamiento del dueño del buffet. Gattiker y Maquirriain ya se habían ido a Europa a jugar en serio.
Como esa cancha de pádel del barrio, otras cientos tampoco lograron superar las crisis que las envolvió cuando el furor y la moda se fueron deshilachando como lo hacían sus redes. Las que sobrevivieron dejaron de ser rentables como lo fueron en los 80 y 90, pero aún se mantienen. Son, tal vez, el ejemplo de la resistencia que aún ofrecen otros símbolos de distintas épocas que perdieron la batalla en una ciudad que cambió alrededor de ellos, pero que son una burbuja y se resisten al paso del tiempo.
"Uno volea, el otro boludea", grita un hombre de un lado de la red. "¡Duele el drive! ¡Cómo duele el drive!", le responde su rival, del otro lado. Y siguen con las chicanas: "¡Ay esa muñequita, esa muñequita...!" Los dos están en una de las cuatro canchas de pádel de El Portón de Núñez, al costado de una vitrina donde reposan placas y trofeos de 1994, 1995 y 1999. Están gastados, opacos, oxidados y con telarañas. "Hay gente que piensa que es un deporte de otra época, pero el que siguió ligado al pádel lo tomó como su deporte", reinvindica Mariángeles Alberio, la gerente del lugar.
Está sentada en el buffet donde cuelgan varios cuadros con fotos de los jugadores que fueron pasando desde su apertura en 1991. "Hay un público cautivo que no te abandona, pero tenemos que hacer mucho marketing y salir a captar al cliente", explica.
El marketing para no claudicar es la receta, aunque no se repite en todos los casos. "Quisiera poder hacer otra cosa, pero el Código de Planeamiento Urbano me lo impide. El terreno es muy costoso para la rentabilidad del comercio", explica sin ponerse colorado Eduardo Lucchetti, el dueño de El Balcón Pádel, en Belgrano, abierto desde hace 30 años. En las paredes verdosas y marrones hay posters que ya perdieron casi todo el color. En ellos se los ve a Gattiker y Maquirriain en publicidades de Sola, con vinchas anchas, melenas tupidas, remeras amplias y shorts cortitos. Es un pasillo del tiempo que conduce a los vestuarios. El paso obligado de todos los clientes. Pareciera que no estuviesen allí en forma antojadiza, sino para que los recuerden cada vez que salen a la cancha.
El turno de una hora cuesta $256 y las cuatro canchas se habilitan después de las 18. Aunque todas están ocupadas por mujeres y hombres, ya no son rentables para los Lucchetti. Resisten allí a pesar de las ofertas inmobiliarias de empresas automotrices y de supermercados que nunca se concretaron. Lograron superar las crisis -la peor de ellas, después del 2001 como no lo hicieron otras que estaban en el barrio. "El deporte persiste porque cualquiera puede venir a jugar y pegarle con el marco", resume Nicolás, el hijo del propietario. "La puchereamos, nada más que eso".
LOS MUTANTES
Hubo una época en que el éxito de la inversión estaba garantizada si se pensaba en ellos. ¿Quién no tuvo algún familiar o amigo que no haya imaginado gastar unos pesos y poner a funcionar su propio videoclub? En los 90 se multiplicaban en garajes, había empresas multinacionales o locales con sólo tres estanterías. Todos podían convivir. Hoy los que lograron resistir se convirtieron en tiendas polirrubros donde, de paso, se puede alquilar DVD.
"¡Ayyyy maldita Netflix!", exclama Fabián Greco, uno de los dueños del videoclub Ilusión, en Palermo. "La piratería nos afectó, pero Netflix nos terminó de matar. Ahora debemos buscar alternativas todos los años porque el negocio de las películas no funciona solo", explica mientras acomoda las rejas para proteger el local. Del otro lado del vidrio se ven perfumes de ambiente, hojas Rivadavia, carpetas escolares de Barbie y Cars, lápices de colores, talonarios de recibos y muñecos Lego. Además, anuncian que hacen fotocopias y se venden películas a $ 50 cada una.
Hace varias décadas abrieron el negocio familiar que fue mutando: pasó del alquiler de películas a la venta de DVD y otros rubros. Probaron de todo, hasta alhajas de acero quirúrgico. "Pero no funcionó porque daba poco margen. Así que tuvimos que sacarlas de la venta y probar con otra cosa", recuerda Fabián. Y agrega: "Al cliente hay que ofrecerle productos nuevos, como un gancho para que entre y, de paso, se lleve una película. Los perfumes funcionan bien, dejan una buena ganancia".
La clientela fiel es esa que mantiene cierta nostalgia de lo que significó el videoclub para el barrio. Son esas señoras que, mientras Fabián acomoda la vidriera, están dentro del local, sentadas en las sillas, hablando como si estuviesen en la panadería.

La misma mutación de los videoclubs la sufrieron los cibercafé, símbolos de los 2000 cuando Internet comenzaba a ser masivo. El de la esquina de Belgrano y 24 de Noviembre, en Balvanera, nada tiene de café, salvo aquellos paquetes que vende la dueña en una especie de despensa que colocó en el mismo local. Las máquinas están mugrosas y hace varios años cumplieron su ciclo de vida útil. Las teclas son durísimas, casi hay que pararse sobre ellas para apretarlas. (El punto se queda trabaddddddo y la barra espaciadora nofuncionamuybien). Escribir allí es un martirio y el hijo de la dueña come sentado en la máquina de al lado donde también hay bandejas con restos de comida.
Extrañamente, y por fortuna, a una cuadra de allí hay otro cíber atendido por un oriental. "Vale $ 12 la hora", dice en un español rebuscado. La tarifa es bastante más cara que los 2 o 3 pesos de los años en que se chateaba por ICQ o Messenger. El lugar tiene unas 40 máquinas, todas en sus cubículos de madera con el monitor atornillado en la mesa. ¿El teclado? Otro martirio.
No hay más que un puñado de clientes. El silencio es de misa, salvo por el ruido de los colectivos que pasan por la avenida Belgrano y el sonido que hacen las teclas al tipear. En los años mozos los cibers estaba plagado de "gurises" jugando en red cuando el Counter Strike era una novedad. El griterío era insoportable. Hoy, la clientela no alcanza para jugar un fútbol cinco.
El local se mantiene virgen de otros rubros, aunque no se entiende cómo sobrevive sólo con el alquiler de las máquinas. Se venden mousse, auriculares y cámaras para computadoras. También dos heladeras, dos monitores y dos sillas.
INOXIDABLES
En el otro extremo de los símbolos porteños de distintas épocas aparecen dos íconos: la disqueríaEl Agujerito y Bar Baro. Ambos lugares están ubicados a pocas cuadras de distancia y tienen un hilo en común: la bohemia de los años 60' y 70', y la influencia Ditelliana.
La disquería se mantiene tal cual la abrieron los hermanos Gabriel y Rolly Epstein, y Susana Silva en la Galería del Este, en Maipú 971. Allí funcionó el primer local de El Agujerito; el segundo, estuvo en Marcelo T. de Alvear 777. Hubo un tercero en Cabildo y Olazábal y otro muy pequeño en la Bond Street. "Cuando en los 90' dejó de ser rentable y se fueron los hermanos, me fui haciendo cargo", cuenta Daniel Nijensohn, el dueño actual de la disquería y un reconocido DJ.
"Pudo haber sido uno de los íconos de los 60 y 70 para la gente que venía a comprar, pero para mí fue un negocio y una forma de vida. Hay clientes que son fieles, pero se fueron renovando. Los de los 60 y 70 ya no vienen más porque se digitalizaron o se murieron", dice entre risas.
El Agujerito estaba en un punto neurálgico de aquellos años, cerca de la sede céntrica del Instituto Torcuato Di Tella cuyo edificio -diseñado por Clorindo Testa y que cerró en abril de 1970 se ubicaba a metros de la plaza San Martín. "Tiempo atrás, Dany se apoyó en la música electrónica como aún lo hace hoy", dice Gustavo, que atiende el lugar. Atiende es una forma de decir porque pueden pasar horas sin que entre un cliente. Hay días que no abre la caja. "Nos manejamos con clientes que hacen pedidos especiales. También con gente que lo conoce a Dany del ambiente".

La distinción de la disquería siempre fueron los discos importados, antes en vinilo, hoy solo CD. En "El Agujerito" se pueden encontrar los extremos, desde Mina -una cantante italiana de los 60 hasta Alto Camet, la banda emergente de Mar del Plata. O de Barclay James Harvest -el grupo alemán de los 70 a D'Angelo, un soulero de Estados Unidos en ascenso.
El otro ícono inoxidable se encuentra en el pasaje Tres Sargentos 415, donde se mantiene vivo un refugio de artistas y escritores. Desde 1969 Bar Baro es un reducto del mundo de las artes visuales aunque en la actualidad amplió el público y durante la semana se convierte en punto de reunión de oficinistas.
Entre sus visitantes ilustres se recuerda a Antonio Gadés, Manuel Mujica Láinez, Vittorio de Sica, Jorge Luis Borges, Marta Lynch, Eduardo Mallea y Tato Bores. Su esencia se mantiene viva en las obras que aún cuelgan de las paredes o las pinturas sobre los espejos.
Fundado por un grupo de artistas plásticos, el Bar Baro sigue siendo el nido de la bohemia local. Los sábados el lugar se reserva para los artistas y durante la semana se mezcla con la bohemia moderna de los after office.
UNA BURBUJA
Un caso atípico es la barbería La Epoca, de Caballito, fundada hace sólo 17 años, aunque ambientada con objetos que pertenecieron a 16 peluquerías y barberías de la décadas del 30, 40 y 50.
Miguel Ángel Barnes, el dueño del lugar, atiende vestido con camisa y gemelos, pantalón negro y zapatos de charol blanco y negro. Es el Conde de Caballito, un personaje entrañable del barrio. "Algunos me decían que estaba loco, pero quería una peluquería distinta. La gente me dice que es como entrar en una burbuja", resume mientras le corta el pelo a un cliente de 80 años. Detrás suyo espera su turno Nahuel, de 13.
Al entrar al salón aparece un mueble de varios cuerpos repleto de peines, brochas de afeitar, tijeras, jabones, lociones y afeitadoras eléctricas. Todo tiene su historia. Los sillones, donde se sientan los clientes, son de 1899 y 1905, pero hay otro más antiguo ,de 1868, guardado en su casa. También dos sillas de niños que pertenecían a la tienda Harrods.
Entre los tangos de Juan Darienzo y Pichuco que se escuchan en la FM La 2x4, Miguel cuenta que, según la National Geographic, La Época es el único museo de barbería y peluquería del continente; que el New York Times la puso entre las diez mejores del mundo y que para la BBC se ubica entre las cuatro mejores. Allí adentro, a pocas cuadras del bullicio de la avenida Rivadavia, hay que mirar hacia la calle para volver a la realidad y darse cuenta que se vive en 2015.
LA HISTORIA VIVA
Museo
Durante siete años Miguel Angel Barnes recolectó objetos que luego, sin saberlo, le servirían para abrir su propia barbería y peluquería. Parte de lo que compró en comercios del rubro que fueron cerrando lo exhibe en La Época. Pero cuenta con otros 10.000 objetos que, por una cuestión de espacio, los atesora en su hogar
Culto
Sólo CD, algunos vinilos y ningún DVD. Ésa es la personalidad que muestra la disquería El Agujerito, pionera en trabajar con discos importados, característica que mantiene a pesar que fue sumando títulos nacionales. El detalle: se puede encontrar casetes de Dios que, un conjunto de grabaciones y experimentos musicales
Reconocimiento
La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró, hace algunos años, sitio de interés cultural al Bar Baro, por considerarlo "lugar de encuentro de plásticos y personalidades de nuestra cultura", como dice una placa en la pared del acceso. El lugar, hasta 1980, estaba en otro local más chico y ubicado sobre la calle Reconquista



 LV16.com
LV16.com
 Es un Montón
Es un Montón
 LV16.com
LV16.com
 WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
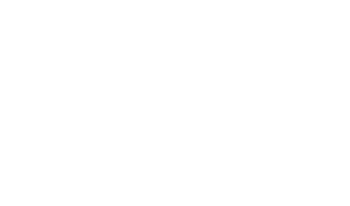 WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM
WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM