Hace casi 200 años, Juan Martín, dueño de unas tierras en Albuñol (Granada), descubrió una cueva no muy lejos del mar. De difícil acceso, su techo estaba lleno de murciélagos y el suelo cubierto de guano. Eran los tiempos del nitrato de Chile, el fertilizante obtenido de las deposiciones de las aves de ultramar. La Cueva de los Murciélagos se convirtió en la principal fuente de nitrógeno natural de la península Ibérica. Durante su aprovechamiento, en 1857, se descubrieron vetas de color rojo, lo que llevo a pensar que había galena, mineral rico en plomo. Fue lo peor que le pudo pasar a la cueva. Entre el guano y el plomo, entre la necesidad y la avaricia, los mineros expoliaron todo lo que había dentro.
En lo más profundo de la oquedad encontraron una galería convertida en cementerio, con decenas de restos humanos parcialmente momificados y enseres típicos de un ajuar funerario, utensilios, punzones de hueso, puntas de flecha, herramientas de piedra... Y también cestos y una veintena de sandalias de esparto. La maldición se completó al hallarse una diadema de oro sobre uno de los cadáveres. Esto desató el frenesí de los necesitados. De los cuerpos, casi 70, apenas se conserva el cráneo de un niño en el Museo Arqueológico Nacional. De la cestería y las esparteñas, se sabe ahora que son las más antiguas de Europa.
Un trabajo colectivo de una veintena de científicos de distintas disciplinas, desde la geología a la historia, ha analizado 14 de las decenas de objetos de esparto de la Cueva de los Murciélagos con las técnicas y metodología actuales y algunos son los más antiguos jamás encontrados. El arqueólogo de la Universidad de Alcalá y primer autor del nuevo estudio, Francisco Martínez, destaca que hay dos grandes grupos de objetos y materiales de esparto. “Los cuatro mejor conservados tienen unos 9.500 años, son del periodo mesolítico, de dos milenios antes de que llegara la agricultura a la región”, destaca.
Eso supone que quienes los elaboraron eran cazadores-recolectores. Tal datación sitúa estos enseres, todos cestos, como los más antiguos del sur de Europa y, probablemente, de toda Eurasia. Los cestillos tenían, como todo lo que había en la cueva, un uso funerario. Dentro de algunos aún había cabellos y presentes, como semillas de adormidera, elementos que se están analizando y cuyos resultados se darán más adelante dentro del proyecto de investigación del lugar, MUTERMUR.
Un hallazgo decimonónico
Diez años después de que se iniciara el expolio de la Cueva de los Murciélagos, el abogado y arqueólogo almeriense Manuel Góngora y Martínez, que ocupaba entonces la cátedra de Historia Universal en la Universidad de Granada, fue a Albuñol y visitó la cueva. Allí encontró huesos y objetos desperdigados, muchos carbonizados por el fuego de la caldera minera. Góngora recuperó lo que pudo, entrevistó a los vecinos, les compró decenas de restos arqueológicos y determinó que eran prehistóricos. Su trabajo ocupa la mitad de su libro de 1868 Antigüedades Prehistóricas de Andalucía.
La arqueología oficial, encabezada por el pintor y arqueólogo Manuel Gómez Moreno, dudó de la autenticidad de lo encontrado en la cueva. Góngora murió sin que le reconocieran el valor de lo encontrado y su familia donó su colección a los museos arqueológico y antropológico de entonces. Hubo que esperar un siglo, hasta la década de 1970, a que el primer acelerador de partículas que hubo en Madrid determinara mediante la datación por carbono-14 que Góngora tenía razón. Años después, sucesivas dataciones situaron los materiales en los inicios del Neolítico europeo.
“Casi todas las sandalias eran de niños, su talla se correspondería con una 37 de hoy. Los enterraron con ellas puestas“
Francisco Martínez, arqueólogo de la Universidad de Alcalá
Otros visitantes de la cueva dejaron allí, durante los siglos siguientes, sus propios cestos funerarios, de nuevo de esparto. Pero había algo más. Ya en su libro, Góngora destacó que recuperó un par de decenas de esparteñas. “Casi todas las sandalias eran de niños, su talla se correspondería con una 37 de hoy. Los enterraron con ellas”, dice Martínez. La datación por radiocarbono estima para ellas una edad de 6.200 años. Antes de esta investigación, publicada en la revista científica Science Advances, la zapatería prehistórica más antigua eran una especie de alpargatas recuperadas en un yacimiento en Armenia y datadas en 5.500 años. Por comparar, la especie de botines de cuero sobre sandalias de fibra vegetal que llevaba Ötzi, el hombre de los hielos, tienen 5.300 años. Más allá de la datación, lo que fascina a Martínez es que dos mundos tan diferentes como el de los cazadores-recolectores y el de los agricultores neolíticos “estén unidos por el esparto”.
La investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y coautora del estudio, María Herrero, trabaja en una tesis sobre fibras vegetales prehistóricas. Sobre la cestería, Herrero recuerda que en el yacimiento de Les Coves de Santa Maira (Alicante) se han encontrado fragmentos de esparto aún más antiguos, de hace 12.500 años, pero “no hay nada comparable, tan bien conservado, con tanta decoración y variedad de técnicas, como la cestería de la Cueva de los Murciélagos”.
En cuanto a las sandalias, “no hay calzado anterior a las esparteñas en Europa”, añade. De casi todas solo quedan las suelas, pero hay un par de ellas de las que surgen lo que debieron ser unas tiras que, como señala la prehistoriadora, “se cruzarían como hoy lo hacen en las sandalias de playa y las unirían al tobillo”. El ilustrador del libro de Góngora las dibujó ya hace 150 años (ver imagen más abajo). Aunque todo el esparto encontrado en la cueva tuvo usos funerarios, Herrero destaca una marcada diferencia. Los cestos y demás objetos no identificados del mesolítico, los más antiguos, no estaban usados ni desgastados, “formaban parte de la ofrenda”. Mientras, los cestillos y sandalias posteriores, las neolíticas, sí estaban desgastadas y “habían acompañado al fallecido en su vida”, comenta. En cuanto a la tecnología, Herrero destaca que “algunas técnicas usadas, como la cestería espiral cosida, une ambos periodos, pero también conecta la cueva con otros yacimientos, como el de La Draga, en Banyoles, Girona”. Aún hoy, destaca la investigadora, “se sigue trabajando el esparto como lo hacían en la Cueva de los Murciélagos”.
Parte de la maravilla de esta historia es que la prehistoria la han escrito cosas que duran: los huesos de los fósiles humanos, los de animales convertidos en utensilios o armas y, sobre todo, la industria lítica, las piedras. No en vano, los grandes periodos prehistóricos —Paleo, Meso o Neo— llevan el sufijo lítico. De todo esto hay en la Cueva de los Murciélagos, pero lo que solo hay aquí y casi en ningún otro lugar son cosas hechas de fibras obtenidas de una hierba, la Macrochloa tenacissima. En otras latitudes, la planta despliega hojas planas, pero en zonas áridas como era y es la de Albuñol, se enrollan sobre sí mismas formando hilos.
El problema es que todo lo hecho con materiales orgánicos, y el esparto lo es, está condenado a desaparecer y más en una cueva. Lo cuenta el geólogo del Centro Oceanográfico de Canarias, del Instituto Español de Oceanografía-CSIC, y coautor del estudio, José Antonio Lozano: “En cualquier otro lugar los cestos y las sandalias habrían desaparecido. Lo orgánico desaparece fundamentalmente por culpa del agua, que facilita la proliferación de las bacterias que se comen la materia orgánica”. Pero aquí no hay humedad “por el clima de la zona y por la topografía y morfología de la cueva”, detalla el experto. Además, la posición de la oquedad facilita la llegada de vientos que resecan aún más el interior. “Eso hace que apenas haya espeleotemas [estalactitas o estalagmitas, por ejemplo]. Es única en Europa”, termina.
La misma sequedad que preservó sus esparteñas también momificó a sus portadores. Hace 155 años, el arqueólogo Góngora y Martínez ya dejó escrito en su libro que la gruta debía tener algo especial, lamentándose por su expolio: “La sequedad del lugar, el nitro de que estaban revestidas las paredes ú [sic] otro agente difícil de señalar, había conservado perfectamente los cadáveres, trages [sic] y utensilios. Más de 40 siglos han respetado esa necrópolis. No la despedacéis vosotros en un día como dementes é [sic] insensatos”.
El País

 LV16.com
LV16.com
 Informe 16
Informe 16
 Informe 16
Informe 16
 WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
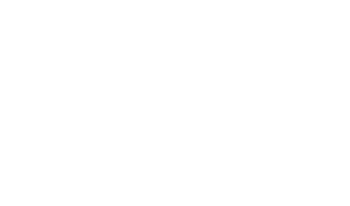 WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM
WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM